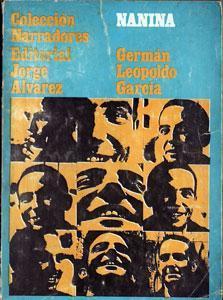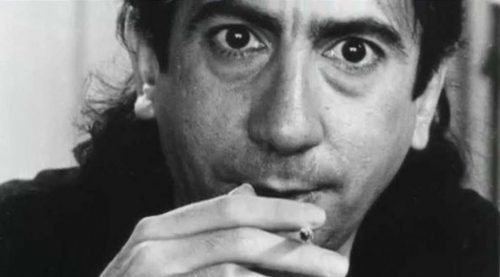“La literatura es posible porque la realidad es imposible”
(1) Esta frase contundente abre el primer número de
Literal, publicado en noviembre de 1973, y condensa varias de las estrategias que se irán desarrollando a lo largo del tiempo, en cinco números reunidos en tres volúmenes entre 1973 y 1977 . En primer término identifica un lugar para la literatura que la aparta de la función política de “dar cuenta de lo real” y más precisamente de una realidad injusta que es preciso subvertir. Como afirma Alberto Giordano sobre la misma sentencia: “la imposibilidad de la realidad (su irrepresentabilidad) es la condición de posibilidad de la literatura en tanto esta ya no pretende representarla, sino responder activamente a la imposibilidad de hacerlo, es decir, experimentar esa imposibilidad por la insistencia en una búsqueda que no se conforma con las versiones consabidas acerca de lo que es la realidad”
(2)En segundo lugar, la frase deja en claro la raigambre lacaniana de la sentencia, tanto por su seguridad en una afirmación que resonará con los ecos de la polémica, como por el juego con la categoría de lo real, que según lo postulado por Lacan, no puede ser representado en el lenguaje. En resumen: desvincular a la literatura de una utilidad política y hacerlo a partir de la novedad de leerla e interpretar su práctica a partir de la teoría psicoanalítica lacaniana y las tesis posestructuralistas.
En el campo intelectual de aquellos años se adjudicaba una suma importancia al valor testimonial de la literatura: este procedimiento llegaba hasta el punto de impugnar la misma práctica literaria en aras de otras formas más eficientes a estos fines, como el periodismo
(3). Pues bien, el párrafo que sigue a la primera frase de
Literal anuncia: “La información en un texto es un beneficio secundario que no justifica la existencia de un escritura literaria. A diferencia de una “noticia”, la verdad de un texto no puede someterse a una prueba de realidad.” (
L. 1 p.5). Más adelante se amplían los argumentos: “
La noticia es una cama donde cualquiera puede acostarse sin que se le mueva el piso. (…) Se entiende que alguien sea periodista porque hay diarios que pagan la función, hay ruinas cotidianas y reuniones de ministros. No se entiende que alguien escriba unas palabras no demandadas por nadie, cuyo valor es siempre dudoso a priori aunque pueda resaltarse a posteriori” (
L. 1 p.5, itálicas en el original). Por lo tanto, es evidente el notorio esfuerzo por demarcar los límites entre el periodismo y la literatura, “cuyo valor es siempre dudoso a priori” y que no adquiere su valía en una “utilidad” que implique ser soporte de una carga informativa de potencial revolucionario.
Literal impugna la práctica literaria al servicio de fines políticos y afirma: “Con la literatura las cosas se complican. No basta con estar primero con las últimas noticias, hay que superar la tautología que determina que sólo aquellos que hacen de la denuncia un hecho estético afirmen luego que la estética es una forma de denuncia.” (
L. 1. p.8). La estética para
Literal consistirá en “la asunción jubilosa de una ética. Pero a diferencia de la ética –que se pregunta por las relaciones sociales entre cosas y las relaciones materiales entre personas – la estética se pregunta por el
valor de goce que se produce al realizarse un intercambio específico de mensajes” (
L. 1 p.11). Se destacará asimismo la escena de la práctica literaria como un acto de soledad donde el escritor se entrega al goce de la palabra por sobre su responsabilidad ante otras instancias. Un goce solitario sí, que no sólo se hace cargo de la acusación de onanismo, sino que invierte la carga de la prueba para ponerla a su favor, “ ‘Masturbación (intelectual)’, se dice –como si alguien pudiese masturbarse por lo que tiene la realidad, en vez de hacerlo por lo que en realidad le falta” (
L.1 p.6) la escritura es, de este modo, “esa práctica compulsiva, siempre cercana a los fantasmas de la masturbación; según el tópico que asegura una relación íntima entre este placer solitario y el goce de escribir. El periodista que cambia un sueldo por palabras que remiten a una realidad reconocida por otros, pareciera no haberse masturbado nunca” (
L. 1 p.7).
Recapitulando,
Literal se propone trazar límites claros entre el periodismo y la literatura y liberar a ésta última del trabajo de trasmitir una información en virtud de una utilidad determinada, a partir de la reivindicación del valor de goce, tanto a nivel de la producción como de la recepción, como una auténtica ética de la práctica literaria. Este esfuerzo está destinado a preservar la autonomía del campo literario, amenazado por las urgentes demandas de la política, y promueve nuevos parámetros para medir el valor de la literatura: el goce, la experimentación con el lenguaje y la novedad, por sobre la responsabilidad política, la eficacia en el mensaje y la transmisión de un referente de carácter revolucionario. Se trata, a fin de cuentas, como afirma Héctor Libertella, de “desplazar fuerzas en el campo de las argumentaciones”
(4).
Populismo y realismo: los “enemigos” de LiteralDesde su primer número
Literal definirá con claridad a los antagonistas ante cuyo contraste elaborará su propia imagen y contra los que disparará su munición más gruesa: el realismo y el populismo. El realismo representa la poética hegemónica en el campo literario
(5), aquella que aporta mayor capital simbólico a quienes la practican, por ser la que mejor puede cumplir con su misión política al denunciar las injusticias del orden establecido. Los ataques al realismo desde las páginas de la revista se multiplican y conforman, en su conjunto, una crítica implacable. Se lo objeta desde una óptica estructuralista: “Cuando el lenguaje enseña sobre la realidad, la constituye: el continuo real es organizado por la discontinuidad del código. Todo realismo mata la palabra subordinando el código al referente, pontificando sobre la supremacía de lo real, moralizando sobre la banalidad del deseo” (
L. 1. p.6), como desde una visión de vanguardia, identificándolo con el pasado que debe ser superado “La flexión literaria del realismo se propuso como una nueva redistribución de los géneros y los discursos y abrió un campo, pero es necesario reconocer que su función actual es de
obstáculo”
(6). Pero sobre todo, aunque a primera vista resulte paradójico, se objeta aquello por lo cual el realismo se inviste de valor en el campo literario, es decir, su eficacia política, dado que “no hace falta el realismo para transformar la realidad, las apelaciones transliterarias que este género utiliza para justificar su insistencia, sólo pueden tener un valor de coartada” (
L. 2/3 p.10). Con lógica implacable
Literal señala la contradicción en que el realismo incurre al denunciar una injusticia que “paradójicamente reproduce en la represión que instaura sobre el lenguaje mismo” (
L. 1 p.7). Con esto se trata de poner sobre relieve el hecho de que conservar el realismo como poética privilegiada de la literatura revolucionaria es equivalente a tomar el poder y dejar intactas las estructuras burocráticas de la maquinaria estatal. Una auténtica literatura revolucionaria, en la concepción de la revista, debería comenzar por revolucionar el lenguaje como vehículo de dominación: “La negativa a aceptar como preceptiva literaria la que postulan quienes han convertido en destino su propio fracaso en lograr
equivalencias, se funda en la convicción de que el delirio realista de duplicar el mundo mantiene una estrecha relación con el deseo de someterse a un orden claro y transparente donde quedaría suprimida la ambigüedad del lenguaje; su sobreabundancia mejor dicho”
(7). El realismo se ampara en la coartada de las intenciones, se justifica en una “teología del sentido” que niega el goce inherente a la práctica literaria. Se tratará, en la propuesta de
Literal, de hacer fallar la instrumentalidad del lenguaje, porque es en esa falla en la cual el lenguaje, como el ojo, se hace visible como constructo y deja de entregar una cierta imagen que una pretensión ideológica identifica como fiel reflejo de lo real. Una forma, en definitiva, de apartarse de “la cadena de montaje de las ideologías reinantes” (
L. 1 p. 13).
La otra tendencia imperante en el campo intelectual que recibe los embates de
Literal es el populismo. El contingente de intelectuales populistas, en palabras de Beatriz Sarlo, “analiza la cultura popular y la industria cultural desde perspectivas no semiológicas; las presenta en su emergencia histórica y las teoriza como portadoras de una cultura popular-nacional que las élites, tanto como la izquierda, habrían pasado por alto”
(8). El populismo centra su interés en productos típicos de la cultura popular nacional como el folletín, la gauchesca, el periodismo, el cine nacional y las letras de tango
(9). Este corpus de análisis rescata objetos de estudio que habían sido apropiados en la década del 60’ por la semiología o la estética pop, para someterlos a una relectura política que permita identificar en ellos a “la voz del pueblo”. Podría tratarse, en última instancia, de una lectura peronista de la cultura popular.
Crisis, la revista fundada en mayo de 1973 por Federico Vogelius y dirigida por Eduardo Galeano, es la publicación que mejor expresa esta tendencia. El populismo también busca una identificación con las luchas y los sufrimientos del proletariado de la que espera el surgimiento de una nueva forma de cultura.
(10) Identificación que no tiene que ver sólo con el contenido sino también con la forma. Se ensayan estrategias para acercar la cultura de élite a las clases populares a través de un lenguaje simple, transparente, comprensible, de fácil acceso y lectura
(11).
Literal ataca al populismo por entender que en toda representación de una clase por otra hay una violencia implícita, que Osvaldo Lamborghini hace explícita en su relato “El niño proletario”
(12) y que Germán García teoriza como ataque al populismo en el artículo crítico que escribe en
Literal sobre
Sebregondi Retrocede: “Escribir en el cuerpo del niño proletario la historia de una venganza “familiar” (después de quemar la letra impresa de sus diarios) es desenmascarar la idealización de una clase por otra, donde la obsesión de compromiso es correlativa de la negación de una separación insoportable”
(13). Pero además
Literal impugna al populismo desde la misma categoría de pueblo, por entender que es falsa la representación que en el campo intelectual se hace de los consumos, estrategias y prácticas culturales populares. Así, en el afiche-presentación de la revista se proclama: “
Porque no hay propiedad privada del lenguaje, es literatura aquello que un pueblo quiere
gozar y producir como literatura. La insistencia de ciertos juegos de palabras es literatura, como lo comprende cualquiera que sepa escuchar un chiste”
(14). Esta apelación al chiste como goce popular con los juegos de lenguaje se repite en varias oportunidades a lo largo de la revista. Para
Literal, las estrategias lingüísticas puestas en juego por las clases populares son mucho más complejas de lo que el campo intelectual supone, así:
Una empobrecida ‘interpretación’ de las mayorías silenciosas –y populares– dice que el pueblo –es decir, los buenos– sólo usa el lenguaje para pedir aumento de sueldo (de nada vale que se diga que la gente no escribe una carta de la misma manera que habla en el café, no se dirige a una mujer de la misma manera que a un amigo, no se prohíbe gozar un chiste o un juego de palabras. (…) Una ideología anti-intelectual toma como cabeza de turco a unos pobres muertos de frío, mientras las vindicaciones ‘populares’ usan complejas máquinas de difusión para imponer su interpretación de la verdadera realidad (
L.2/3 pp. 13-14).
Este aparato argumentativo apunta a legitimar desde la misma categoría de lo popular las “aventuras del lenguaje” que emprende la literatura de vanguardia propuesta en las páginas de la revista. Pero no se trata sólo de estrategias de argumentación. Una somera revisión de las obras que produjo el núcleo fundador de
Literal demuestra que había un interés real en el trabajo con materiales provenientes de la cultura popular como los giros idiomáticos de la gauchesca o las consignas políticas enunciadas en las manifestaciones, en el caso de Lamborghini o el tango, la curandería y el espiritismo en Gusmán
(15), donde estos discursos se ponen en juego al mismo nivel que otros propios del campo intelectual, pero sometidos a un trabajo de tensión extrema con respecto a las formas del lenguaje convencional.
Literal también apela a esta característica, pero a través de la obra de otro escritor muy cercano al grupo, Ricardo Zelarayán de quien se dirá: “El poema
Un sueño de día, trabajado en la evocación de un coro de voces populares, es un verdadero enigma para ‘populistas’”
(16).
De este modo la revista asienta su propuesta y afirma su posición a través del ataque en conjunto a las dos tendencias hegemónicas en el campo intelectual al asumir: “Que el realismo y el populismo converjan en la actualidad para formar juntos el bricolage testimonial, es solo el efecto de una desorientación que ya conoce su horizonte, es decir, sus límites y sus fracasos” (
L. 2/3 p.14).
Otro aspecto fundamental a tener en cuenta es que los argumentos principales para objetar al realismo y al populismo provienen de los intereses intrínsecos del mismo campo intelectual, es decir, poner en cuestión la eficacia revolucionaria del discurso realista y la catadura “popular” de la literatura populista. Es importante señalar que
Literal no los impugna en nombre de otros valores ajenos a la consideración del campo, como la calidad literaria, la experimentación o la sensibilidad, sino que opera con las mismas categorías del campo en el que se inserta. No podría entenderse de otro modo que en cierto momento la revista proponga que asumir el compromiso equivale a pactar un trato con la escritura burguesa de los medios de información (
L. 2/3 p. 147). De ahí que su operación tenga un valor plenamente
actual en el contexto donde actúa y no apele simplemente a la gratificación diferida que identifica a toda vanguardia
(17). El rechazo al realismo y al populismo no se realiza en nombre de una actitud reaccionaria sino en función de las mismas virtudes que estos discursos reivindican para sí; y esto tiene un doble valor: por un lado permite apelar a los mismos interlocutores y no sólo cifrar las esperanzas en la creación de un nuevo público, y por otro es una fuerte apuesta en pos de garantizar la autonomía de la literatura, amenazada por la exacerbación de las posturas del realismo y el populismo, impulsadas por la tendencia antiintelectualista que se impone en ese momento. Sí, como afirma Gilman, en esta etapa “es la ausencia misma de función de la literatura lo que el antiintelectualismo postula, puesto que entiende como función exclusiva la función revolucionaria.”
(18), entonces lo que propone
Literal es una revalorización de la literatura en su función intrínseca, su potencial, menos para crear un lenguaje revolucionario que para revolucionar un lenguaje de dominación, menos para reflejar una cultura popular idealizada que para hacer jugar sus giros y sus prácticas en la lógica intrínseca del campo intelectual. En definitiva, una defensa de la autonomía del campo intelectual cuando este parece cercano a disolverse en las arenas movedizas de la práctica política.
La apuesta de Literal
A través de sus diferentes intervenciones observamos, en definitiva, que la apuesta de Literal en el campo no reconoce medias tintas, es a todo o nada y no bastan las buenas (o malas) intenciones. Como destaca Bourdieu:
Los jugadores pueden jugar para incrementar o conservar su capital, sus fichas, conforme a las reglas tácitas del juego y a las necesidades de reproducción tanto del juego como de las apuestas. Sin embargo, también pueden intentar transformar, en parte o en su totalidad, las reglas inmanentes del juego; por ejemplo, cambiar el valor relativo de las fichas, la paridad entre las diferentes especies de capital, mediante estrategias encaminadas a desacreditar la subespecie de capital en la cual descansa la fuerza de sus adversarios (19)
Hemos visto cómo Literal desacredita las subespecies de capital hegemónico en el campo en el cual se inserta: la poética realista, la figura “heroica” del escritor, la sumisión al referente y la primacía del periodismo por sobre la literatura, pero al mismo tiempo le es necesario movilizar un capital propio para tratar de asegurar el éxito de la operación. Podemos identificar parte de ese capital con las obras literarias que preceden a la salida de la revista y que no se ajustan a los dictámenes hegemónicos del campo. Pero con esas obras no basta. Para decirlo nuevamente con las palabras de Bourdieu:
El valor de una especie de capital depende de la existencia de un juego, de un campo en el cual dicho triunfo pueda utilizarse. Un capital o una especie de capital es el factor eficiente en un campo dado, como arma y como apuesta; permite a su poseedor ejercer un poder, una influencia, por tanto, existir en un determinado campo, en vez de ser una simple “cantidad deleznable” (20).
A esas obras, por lo tanto, Literal les sumará una lectura propia a partir de las novedades teóricas que entraña el posestructuralismo y, sobre todo, la teoría psicoanalítica lacaniana. Los autores de la revista utilizarán estos aportes teóricos para transformarlos en un capital que puedan hacer jugar a su favor. No se trata, claro está, de escribir según una receta elaborada a partir de los seminarios de Lacan; de hecho, los integrantes de la revista se han preocupado por aclarar que esas obras fundacionales, Nanina, El fiord y El Frasquito, fueron escritas antes de tomar contacto con la teoría psicoanalítica. De lo que se trata aquí es de elaborar una “máquina de lectura” que permita reconocer esas obras y apreciarlas por fuera de los conceptos hegemónicos del campo a la vez que impugna a éstos últimos. Una vez puesta en funcionamiento, esa máquina es capaz de leer mucho más que literatura, lo que redunda en un lúcido posicionamiento político de la revista y construye una lectura del presente “a contrapelo” de las categorías dominantes en el campo intelectual. En definitiva, se trata de hacer jugar estas novedades teóricas como un capital propio, que distingue a este grupo del resto del campo y proponer, en lugar de la omnipresente literatura política una auténtica política de la literatura.